
Permítanme compartir con usted una idea: ningún niño quiere ser editor de mayor. Es más, si le preguntamos, no tendrá una idea muy clara de en qué consiste este trabajo, y desde luego, no sabrá que los que nos dedicamos a esto de los libros lo valoramos no en términos de empleo –siempre mal remunerado– sino en términos de tarea y oficio, en definitiva, de vocación. Aún así, el niño con el que hablamos no tendrá muy claro si somos escritores –ya que "hacemos" los libros– o imprenteros –ya que "fabricamos" los libros–. Difícil tarea la del editor, que tiene que dar cuenta, cada día, de las razones de su oficio.
Mi llamada a los libros es tardía. En mis lecturas universitarias logré alcanzar al menos esta certeza: que no soy un tigre y que, por lo tanto, todo lo tengo por hacer, incluso yo mismo. Con los años, aprendí que, puesto que no soy un ángel, no puedo mirar constantemente hacia atrás para lograr dotar de sentido a mi quehacer diario, que muchas veces aparece como una ciudad en ruinas, con tintes apocalípticos. Es más, gracias al maestro Marías, descubrí con cierto alivio, que toda trayectoria vital, personal, tiene su razón de ser en la dirección a la que apunta, y no en la coyuntura vectorial y puntual –siempre biográfica– de la que parte.
Y embargado de ilusión, que no iluso, emprendí hace unos años una nueva trayectoria (¿acaso hay nuevas trayectorias en una vida que se sabe llamada a la autenticidad?, ¿acaso no parten todas de esa realidad radical que es mi vida? ¿acaso no son todas ellas personales?). Esta trayectoria, la de editor, venía a completar otra iniciada, nunca por azar, hacía ya años: la de librero. Un editor que ha sido librero tiene una perspectiva muy peculiar de su oficio: Sabiendo que todo hombre es futurizo, cuánto más este oficio que vive por y para el futuro, no para el presente ni para el pasado. ¿En qué consiste ese futuro? ¿Podemos intuirlo en clave personalista?
Uno de mis maestros en la edición, el italiano Giulio Einaudi, me dio la pista hace años de por dónde habría de trazar la línea de mi trayectoria editorial. Su distinción entre "edición-no" y "edición-sí" supuso todo un descubrimiento para mí. Según Einaudi, a la "edición-no" le preocupa sólo el hoy, invade las librerías con cientos de ejemplares de la última novedad que considera vendible, por frívola que sea. Soporta devoluciones colosales, pero inunda los mostradores de los libreros haciéndoles la vida sumamente difícil. La "edición-sí", en cambio, no publica a ciegas, responde a la edición cultural, trata de englobar cada título en un programa innovador, de que sea una revelación mental, grande o pequeña, la apertura de un nuevo mundo, por minúsculo que sea.
Me permitirán ustedes que marque aquí una línea, que a veces no parece muy clara, entre las dos maneras de afrontar la labor editorial, que responden a la inevitable condición bifronte del libro como mercancía de consumo, por un lado, y objeto cultural, por otro.
La "edición-no" responde a una lógica mercantilista y de rentabilidad que toda editorial tiene y ha de tener en tanto que empresa con ánimo de lucro, algo legítimo en todo empresario que, como persona siempre está por hacer, pero que tiene que comer todos los días. En ese sentido, la "edición-no" responde a la edición de consumo, que aunque puede llevar a cabo una labor de cierta calidad, en contenido y forma, publica sin embargo cualquier cosa que tenga una posibilidad de venta. Su aspiración es la novedad de hoy –que deja de serlo mañana–, la compra por impulso y el best-seller. Para la "edición-no" lo que importa es el mercado de masas, la rentabilidad de cada proyecto, el retorno de la inversión. Los libros son puras mercancías, puros objetos de consumo, analizables en términos estadísticos, volumétricos, algo que responde a kilos y metros cúbicos. Y en definitiva, algo que tiene su razón de ser en los ejemplares vendidos. Estamos en el reino del "qué", donde la finalidad de toda la tarea empresarial es la cuenta de resultados. Y el "qué" de la "edición-no" no deja de ser el "producto" de mercado que pretende vender.
La "edición-sí", en cambio, tiene otro horizonte de sentido. Para Einaudi ésta aspira a lo nuevo, que no a la novedad. Su condición es aventurera, descubridora, oteadora, y en ese sentido, reflexiva, paciente, en definitiva, alciónica. Toda "edición-sí" tiene un marcada vocación de "aggiornamiento" y vertebra su labor en un ligero pero resistente esqueleto, el catálogo, donde diseña y perfila las trayectorias de dicha empresa, sus colecciones, que se alimentan a base de sangre, sudor y lágrimas. Las exigencias del editor-sí con su catálogo vienen determinadas por la vocación a la autenticidad, a la singularidad del proyecto editorial soñado e imaginado por el editor. Por tanto, mientras que las tiradas, por ejemplo, en la "edición-no" vienen supeditadas a las exigencias del editor, que posiciona su "producto" en un mercado de masas, al que quiere llegar intensiva y extensivamente, las de la "edición-sí" vienen calibradas por las exigencias del lector, destinatario final de la labor del editor, lector auténtico y fiel, al que el "editor-sí" conoce bien y al que se dirige selectivamente.
Asistimos aquí, pues, al giro personalista de la edición, del "qué" al "quién", del "mercado" al "lector", o, en términos de marketing, del "producto" al "cliente". Si todo libro es un Jano bifronte, todo editor no deja de ser también un trabajador que ha de reconciliar su labor cultural con su actividad empresarial. No obstante, no podemos caer en el dualismo antropológico y erigir al editor en una especie de apóstol de la edición y de la cultura, que viene a redimir a las masas de su incultura y analfabetismo crónico. El "editor-sí", sin renunciar a su vocación y a su proyecto, su catálogo, vertebrará su labor, de forma estratégica, decidiendo muy bien a qué mercado quiere dirigir su oferta. Porque no hay un solo mercado, sino que el de los libros es un mercado de mercados, o como a los economistas les gusta señalar, de nichos. Evitando el maniqueísmo, respeto la tarea llevaba a cabo por el "editor-no", pero no me puedo identificar con él. Mi vocación, que descubro y confirmo cada día, tiene su dirección marcada no hacia la masa del mercado, sino hacia el lector concreto.
Como me recordaba hace poco un teórico de la economía long-tail (larga cola), el consumidor-medio, en este caso, el lector/comprador-medio no existe, es una entelequia pergeñada por financieros y economistas. Cuando edito he de pensar, pues, en un lector concreto, en una persona, y en las motivaciones que le pueden llevar a elegir mi libro de entre los muchos, cientos, que se exhiben en una mesa de novedades o, la mayoría de las veces, en el estante de la sección correspondiente, con suerte localizable por orden alfabético de autor (apellido, por favor), o por título (inencontrable). Entender mi profesión, pues, en clave personalista, me hace descubrir, no sin cierta tristeza, que el resultado de mi tarea no es la de fabricar nada, sino la de producir, provocar y alentar un encuentro, el del lector con mi libro.
Pero ojo, ya que estamos en clave personalista, el libro tampoco es un
qué, sino un
quién. El encuentro, al que el editor nunca asiste, no es el del lector con una cosa. No podemos sacralizar al objeto libro, dotándolo de ciertos poderes o de un carácter ontológico que no posee. Eso es beatería del libro, sacralización profana de un objeto destinado a no brillar por sí mismo. Al igual que el editor, el libro ha de llegar a hacerse invisible en el encuentro del lector con el contenido que late tras cada palabra, línea, párrafo y página. Si en la lectura el lector topa y se hace consciente del tipo de letra, del interlineado, del gramaje del papel y del tipo de encuadernación, el libro se hace patente por encima de su contenido, y el editor adquiere un protagonismo al que nunca está llamado. Querido editor: en esta película, el protagonista no eres tú.
Hablaremos, pues, del encuentro entre el lector y el libro en términos de comunión de personas, en tanto que el primero empatiza y se deja deslumbrar –como en todo encuentro personal– por lo que el autor del segundo quiso transmitirle. A ese encuentro el editor nunca asistirá, es un momento íntimo, irrepetible, intransferible. El editor sabrá que su misión está cumplida y que ese encuentro se ha producido cuando, pasados los meses y los años, paseando por sus almacenes, descubra con satisfacción que el volumen de ejemplares de la edición de este último libro, "
El vuelo del Alción", se ha reducido considerablemente o, en el mejor de los casos, en el lugar que ocupaba el palet, tan sólo queda una pegatina que recordaba el título y el código de barras de referencia de un libro del que ya no quedan ejemplares.
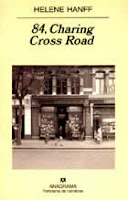 Dos son las lecciones que he sacado después de leer varias veces las cartas entre Helen y Frank, que desmitifican el a veces hermético y estático amor a los libros y a la lectura en general. Una de ellas es revolucionaria: hay libros buenos y libros malos; los libros buenos se conservan en nuestra biblioteca personal; los libros malos, no se terminan de leer y, simplemente, se tiran. Es más: es muy recomendable hacer "limpiezas" periódicas en nuestras bibliotecas personales, para estar seguros de que lo que conservamos, merece la pena.
Dos son las lecciones que he sacado después de leer varias veces las cartas entre Helen y Frank, que desmitifican el a veces hermético y estático amor a los libros y a la lectura en general. Una de ellas es revolucionaria: hay libros buenos y libros malos; los libros buenos se conservan en nuestra biblioteca personal; los libros malos, no se terminan de leer y, simplemente, se tiran. Es más: es muy recomendable hacer "limpiezas" periódicas en nuestras bibliotecas personales, para estar seguros de que lo que conservamos, merece la pena. 




.jpg)


